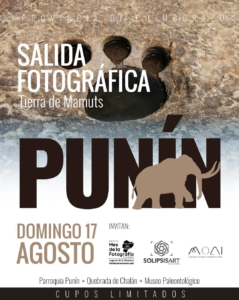Por: Lisandro Prieto Femenía
En esta primera entrega de reflexiones en torno a los símbolos cruciales de la Pascua, queremos invitarlos a analizar el significado filosófico y teológico de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. El domingo de Pascua irrumpe en la historia como la culminación de un drama que se gestó en el corazón de un Israel expectante, marcado por profundas tradiciones y anhelos de liberación. Para comprender plenamente la riqueza simbólica de este día, es crucial adentrarnos en el contexto histórico y religioso en el que Jesús decide entrar a “ese Israel”, un territorio cargado de significado y donde la celebración de la Pascua tenía una resonancia particular.
Recordemos que en el Israel del siglo I, la Pascua (Pesaj) conmemoraba la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, un evento fundacional que marcaba el nacimiento de la nación y la alianza con Yahveh. Se trataba de una peregrinación masiva a Jerusalén, donde familias enteras se reunían para celebrar la cena pascual (Séder), recordando las diez plagas, el cruce del Mar Rojo y la institución de la Pascua como memorial perpetuo.
El cordero pascual, sacrificado en el Templo, era el elemento central de esta celebración, simbolizando la liberación, purificación y redención. Tal como señala el Éxodo, “este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahveh por todas vuestras generaciones; lo celebraréis como estatuto perpetuo” (Éxodo 12, 14). La atmósfera en Jerusalén durante la Pascua era de intensa expectación mesiánica, alimentada por las promesas de los profetas sobre un futuro libertador.
Pues bien, en este contexto histórico cargado de tradición y esperanza, es cuando Jesús entra en Jerusalén, no como un líder político o militar esperado por algunos, sino como el Mesías sufriente anunciado ya por Isaías: “Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto; y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido” (Isaías 53, 3-4). Es más, la última cena de Jesús con todos sus discípulos se desarrolla precisamente en el marco de esta celebración pascual, donde Él se presenta como el nuevo cordero, cuyo sacrificio liberará a la humanidad del pecado y de la muerte, dando un nuevo significado a la antigua tradición.
Recordemos también la profecía de Zacarías sobre el rey humilde montado en un asno (Zac 9, 9), ofreciendo una imagen contrastante con las expectativas de un líder conquistador y guerrero. La decisión de Jesús de entrar a Jerusalén de esta manera, como señala Karl Rahner, “representa la entrada de Dios en la indigencia del hombre, en su finitud y su mortalidad” (K. Rahner, Fundamentos de la Fe Cristiana, Cap. III). Su humildad desafiaba las nociones del poder terrenal, revelando un reinado de servicio, tal como Él mismo lo expresa: “El Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos” (Marcos 10,45).
Procedamos ahora a analizar el simbolismo tras las palmas y los ramos de olivo, como signos de aclamación y esperanza. La multitud que recibió a Jesús con palmas, símbolo de victoria y realeza, y ramos de olivo, signo de paz y prosperidad, lo declara como el Mesías: “¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas! (Mateo 21, 9). En este momento de euforia colectiva se refleja la capacidad humana de reconocer y celebrar lo que percibimos como bueno, noble o esperanzador. Sin embargo, como advierte Dietrich Bonhoeffer, “la multitud que hoy grita “Hosanna” puede mañana gritar: “Crucifícalo”. La superficialidad de la aclamación sin un compromiso profundo con el mensaje de Jesús revela la fragilidad de la adhesión humana” (D. Bonhoeffer, El precio del Discipulado, Cap. 1).
El contraste entre la aclamación realizada el Domingo de Ramos y la lectura de la Pasión remarca la naturaleza paradójica de la fe y de la propia existencia humana. La gloria y el sufrimiento se entrelazan de manera ineludible en este contraste simbólico que no es exclusivamente bíblico, sino más bien alegórico de lo que nos sucede a nosotros en carne propia. Søren Kierkegaard nos recuerda que “la cruz es la paradoja absoluta de la fe, la unión de lo eterno con lo temporal, de Dios con el hombre sufriente” (S. Kierkegaard, Temor y Temblor, Introducción). Este contraste nos confronta con la realidad de que los momentos de triunfo a menudo preceden o coexisten con el dolor y la dificultad.