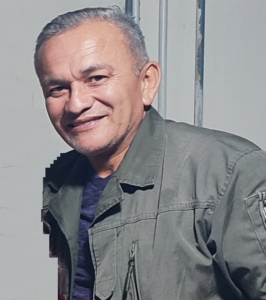Por: Lisandro Prieto Femenía
No es ninguna novedad que vivimos en un tiempo donde el pulso de la coexistencia social parece haberse acelerado en una deriva incomprensible, enfrentándonos con la paradoja de una humanidad cada vez más próxima, sin que ello se traduzca necesariamente en la cercanía o comprensión mutua. Por el contrario, la violencia, el maltrato, el destrato y una rampante vulgaridad parecen haberse enquistado en las interacciones humanas, deviniendo casi en la norma. ¿Cómo, entonces, desentrañar las causas de esta erosión de lo que antaño considerábamos el tejido civilizatorio?
Comencemos este análisis en la génesis de la incivilidad, es decir, en la búsqueda de los motivos de la amenaza barbárica. La merma de la civilidad no es un capricho del destino, sino un síntoma elocuente de profundas dislocaciones en la psique social e individual de todos los pueblos (unos más que otros). Asistimos a una suerte de atomización del sujeto, donde la interacción mediada por la tecnología, lejos de fomentar conexiones genuinas, engendra una suerte de anonimato que propicia la desinhibición moral. Este velo digital le hace creer a una legión de idiotas que están eximidos de la responsabilidad inherente al encuentro cara a cara, fomentando una disociación entre el acto y sus consecuencias emocionales en el otro.
Es menester reconocer, asimismo, la influencia de una visión economicista de la existencia que ha permeado las esferas más íntimas de nuestras vidas. La obsesión enfermiza por la competitividad, por el éxito medido en términos puramente materiales, instiga un egoísmo que se ha cargado a la empatía. En este sentido, la reflexión de Arthur Schopenhauer (1788-1860) en su obra “El mundo como voluntad y representación” es particularmente pertinente, sobre todo cuando sostiene que “cada individuo se ve a sí mismo como el centro del mundo y a los demás como meros objetos que sirven para sus fines” (Óp. cit, Libro III, § 53). Esta concepción, al arraigarse colectivamente, no puede sino conducir a una instrumentalización del prójimo, despojándolo de su dignidad intrínseca y, con ello, allanando el camino para la indiferencia y el maltrato naturalizado y masificado al extremo.
Aunado a esto, la polarización del discurso, magnificada por los medios de comunicación y las patéticas tribunas digitales, ha propiciado un ambiente donde la discrepancia se transforma en antagonismo, y la otredad, en amenaza. Cuando la diferencia de perspectiva es interpretada como un ataque personal, la deliberación racional cede su lugar a la diatriba, y el respeto a la hostilidad gratuita. Este clima de confrontación constante anula la posibilidad de construir puentes de entendimiento, erigiendo en su lugar muros de prejuicio y desconfianza.
En este punto, consideramos ineludible traer a colación el aporte de Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888), pensador y estadista argentino, cuya obra cumbre, “Facundo: Civilización y barbarie en las pampas argentinas”, expone con crudeza la dicotomía entre dos fuerzas opuestas que, a su juicio, pugnaban por definir el destino de la nación. Para él, la barbarie representaba el atraso, la incivilidad, la fuerza bruta y la carencia de instituciones que regulan la convivencia. Se manifestaba en el despotismo, en la ausencia de respeto por la ley y por la vida humana, y en la preeminencia de la pasión desbordada sobre la razón. En contraste, la civilización encargaba el progreso, la educación, el respeto por las instituciones, la ley y la cultura. En definitiva, según Sarmiento, no era sólo una condición geográfica o social, sino un estado de espíritu que se oponía radicalmente a los principios de una sociedad ordenada y cultivada, es decir, pacífica y próspera.